En una serie de extractos, publicaremos los proyectos de investigación realizados por alumnos del Doctorado en Discapacidad de la Universidad Favaloro. En este caso, presentamos el estudio de Alejandro Perez. En un sistema escolar donde aún persisten formas de exclusión y barreras hacia la participación plena de personas con discapacidad, el deporte inclusivo emerge como una estrategia pedagógica transformadora. Esta propuesta de taller parte del modelo social de la discapacidad y busca convertirse en un dispositivo de promoción de derechos a través de la Educación Física. Apoyada en evidencia empírica, formación docente situada y metodologías accesibles, la iniciativa articula el diseño de juegos adaptados con estrategias de sensibilización en redes sociales. El taller promueve una pedagogía del encuentro que resignifica el deporte como espacio de inclusión, justicia y construcción colectiva, dando lugar a nuevas formas de convivir en la diversidad. Se espera que, a partir de su implementación, se fortalezca la cultura institucional inclusiva, se generen redes pedagógicas entre escuelas y se multipliquen experiencias transformadoras desde las aulas hacia la comunidad.
Contacto: Mg. Sergio Alejandro PérezOrganización: Universidad Favaloro
Lugar donde se desarrolla: Doctorado en Discapacidad
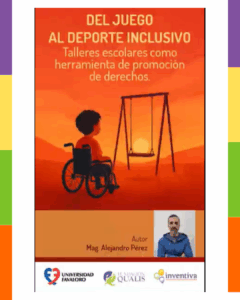
La escuela como escenario de tensiones: entre el discurso y la realidad
Aunque los marcos normativos respaldan una educación inclusiva (como la Ley 26.206 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), en la práctica cotidiana persisten lógicas capacitistas en muchas clases de Educación Física. Las personas con discapacidad siguen siendo, muchas veces, “insertadas” en actividades pensadas sin ellas. El resultado: participación simbólica, roles pasivos o exclusión encubierta.
Además, la falta de formación específica en inclusión, la sobrecarga laboral docente y la escasa accesibilidad de infraestructura e implementos deportivos terminan consolidando un modelo de “presencia sin participación”. En estas condiciones, no solo se vulnera el derecho al juego, sino que se limita el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad.
En este contexto, la Educación Física puede ser un escenario de cambio o de perpetuación de desigualdades. Frente a ello, el taller que proponemos parte de un principio ético y pedagógico: la inclusión no se decreta; se construye en el cuerpo, en el juego compartido y en la convivencia real.
Fundamentos del taller: modelo social y pedagogía del encuentro
Inspirado en el modelo social de la discapacidad (Oliver, 1990; Barton, 2009), el taller desplaza el foco desde la “deficiencia individual” hacia las barreras que impiden participar. No se trata de “incluir al diferente”, sino de transformar las condiciones que producen exclusión.
Este marco teórico se articula con los principios de la pedagogía crítica (Freire, 1970) y las propuestas de Educación Física transformadora. Se reconoce que toda práctica corporal es también una práctica política, que puede reproducir o cuestionar las jerarquías establecidas.
Desde esta perspectiva, se promueve una pedagogía del encuentro: un enfoque que no busca uniformar sino celebrar la diversidad, donde cada cuerpo, ritmo y capacidad tiene un lugar protagónico. Esta pedagogía interpela la planificación desde el inicio: pensar para todos, no adaptar al final. Implica diseñar experiencias que contemplen múltiples formas de participación, promoviendo la autonomía, la creatividad y la colaboración.
Objetivos del taller
Desarrollar capacidades institucionales para sostener prácticas inclusivas más allá del taller.
Sensibilizar a docentes, estudiantes y referentes institucionales sobre el potencial inclusivo del deporte.
Proporcionar herramientas metodológicas para diseñar juegos y deportes inclusivos.
Promover una cultura escolar basada en el respeto, la equidad y la participación activa.
Generar productos comunicacionales para visibilizar el derecho al juego y al deporte desde una mirada inclusiva.
Estructura y contenidos del taller
El taller se desarrolla en cinco momentos pedagógicos, articulando teoría, práctica y reflexión crítica:
1. Diagnóstico participativo Se parte de la escucha activa: ¿Cómo se vivencia hoy la inclusión en la escuela? ¿Qué experiencias previas existen? Se trabajan testimonios, encuestas breves, análisis de casos locales y mapeos de experiencias institucionales. Este momento permite construir el taller desde el territorio y adaptar sus contenidos a las realidades concretas.
2. Marco conceptual: discapacidad, derechos y deporte
Se introducen conceptos clave como modelo social de la discapacidad, ajustes razonables, doble adaptación, igualdad dinámica y deporte inclusivo. A través de dinámicas participativas (debates, análisis de fragmentos audiovisuales y lluvias de ideas), se invita a repensar prejuicios y prácticas. Se contrastan los modelos adaptado e inclusivo, valorando ambos pero poniendo el foco en el segundo como estrategia escolar transformadora.
3. Herramientas metodológicas inclusivas
Se trabaja con la metodología de doble adaptación conjunta, que ajusta simultáneamente las condiciones para estudiantes con discapacidad y para el grupo completo. Se presentan:
- Fichas técnicas de juegos diseñados por docentes de distintos contextos.
- Ejemplos reales de adaptaciones (materiales, reglas, tiempos, espacios, roles alternativos).
- Plantillas para planificación inclusiva.
- Criterios de clasificación de los juegos según tipo y nivel de inclusión (unidiverso, pluridiverso, multidiverso).
Un ejemplo práctico es la adaptación del básquet en formato BásquetWheel, en el que todos los participantes utilizan una tabla con ruedas, promoviendo la equidad funcional entre quienes tienen y quienes no tienen discapacidad motora. En este juego, la modificación del medio de desplazamiento permite una vivencia más empática y cooperativa, y transforma el modo en que se concibe el esfuerzo, el equilibrio y la coordinación.
Otro ejemplo es la Posta 5×80 inclusiva, donde cada equipo está compuesto por corredores con y sin discapacidad, debiendo reorganizar las estrategias para respetar la diversidad funcional sin que eso implique desventaja competitiva. Ambas propuestas fueron probadas en escuelas reales y documentadas como experiencias de alto impacto participativo.
4. Creación colectiva de propuestas
Los participantes, organizados en equipos heterogéneos, diseñan y ponen a prueba juegos o mini-deportes inclusivos. Esta etapa implica:
- Identificar barreras y diseñar soluciones.
- Establecer roles diversos y funcionales.
- Asegurar que todos puedan participar de forma significativa.
Se promueve la horizontalidad lúdica y la validación de las ideas entre pares, generando una instancia rica en creatividad, cooperación y sentido colectivo.
5. Comunicación y promoción de derechos (P1413)
Cada grupo diseña una pieza comunicacional destinada a redes sociales o espacios comunitarios (afiche, video corto, carrousel o mensaje radial) que visibilice lo trabajado. Se brinda orientación en el uso de un lenguaje no capacitista, evitando expresiones que reduzcan a la persona a su discapacidad (como “padece”, “sufre de” o “superación personal”) y promoviendo mensajes que destaquen el derecho a la participación plena y el valor de la diversidad.
Estas producciones no solo tienen valor pedagógico, sino también social: interpelan a la comunidad, generan conciencia y pueden circular más allá de la institución, activando procesos de transformación cultural.
Principios pedagógicos que atraviesan el taller
- Participación significativa: todos tienen algo para aportar, desde sus capacidades y experiencias.
- Flexibilidad contextual: se parte de lo posible, adaptando sin perder el sentido pedagógico.
- Justicia educativa: planificar para que nadie quede afuera implica reconocer la desigualdad y actuar para transformarla.
- Valor colectivo del juego: el juego y el deporte como lenguajes compartidos, no como filtros de exclusión.
- Creatividad aplicada: las mejores propuestas inclusivas surgen del ingenio cotidiano más que de la sofisticación técnica.
Impacto esperado y proyecciones
El taller busca ser más que una actividad puntual: apunta a dejar capacidad instalada en las instituciones, generando procesos sostenibles. Se esperan:
- Propuestas didácticas innovadoras y replicables.
- Articulación entre docentes de distintas áreas.
- Redes entre escuelas que intercambien experiencias.
- Mayor participación y protagonismo de estudiantes con discapacidad en eventos escolares.
- Cambios actitudinales en docentes, directivos y familias.
Además, se contempla la posibilidad de sistematizar las experiencias surgidas para futuras publicaciones o producciones colectivas, ampliando su impacto.
7. Fundamento empírico de la propuesta
La propuesta se nutre de hallazgos surgidos en la investigación doctoral del autor y del libro “Del juego al deporte inclusivo”, próximo a publicarse. Las entrevistas realizadas a docentes de 13 provincias argentinas evidencian que el deporte inclusivo, cuando se implementa, produce efectos positivos duraderos: mejora la convivencia, fortalece la autoestima y transforma la mirada sobre la discapacidad.
Entre los hallazgos más relevantes se destacan:
- La importancia del compromiso docente más allá de las normativas.
- La necesidad de formación específica continua.
- El poder de lo colectivo frente a la soledad del “docente comprometido”.
Una de las docentes entrevistadas relató: “Al principio no sabía cómo adaptar, pero cuando empezamos a pensar juntos con los chicos, surgieron juegos nuevos que nunca se nos habrían ocurrido. Hoy todos esperan la clase, porque saben que algo diferente va a pasar”.
Otra aportó: “Lo más fuerte fue ver cómo los demás compañeros cambiaban su forma de mirar a Juan. Dejó de ser ‘el que no podía correr’ para ser el que inventaba cómo pasar la pelota de otra manera”.
Estas voces validan el valor transformador de prácticas genuinamente inclusivas, especialmente cuando se construyen de manera participativa y contextualizada.
Conclusión: sembrar derechos en movimiento
El juego y el deporte pueden ser mucho más que recreación o entrenamiento: pueden ser herramientas concretas para democratizar la escuela. Esta propuesta de taller invita a docentes, estudiantes y actores institucionales a planificar desde la diversidad, a pensar el aula como espacio de justicia, y al cuerpo como lenguaje de derechos.
No se trata de hacer “algo para incluir”, sino de transformar la forma en que enseñamos, jugamos y construimos comunidad. Porque solo cuando todos juegan, la escuela se vuelve verdaderamente de todos.
Como dice una de las docentes entrevistadas en la investigación: “Cuando lográs que todos estén en la misma ronda, no importa si la pelota es redonda, cuadrada o si es una media: lo que importa es que están jugando juntos”.
Esta experiencia, replicable y adaptable, se ofrece también como semilla para abrir nuevos diálogos interinstitucionales, entre escuelas, familias, organizaciones y políticas públicas. Porque los derechos se promueven, sí, pero sobre todo se construyen en movimiento.
